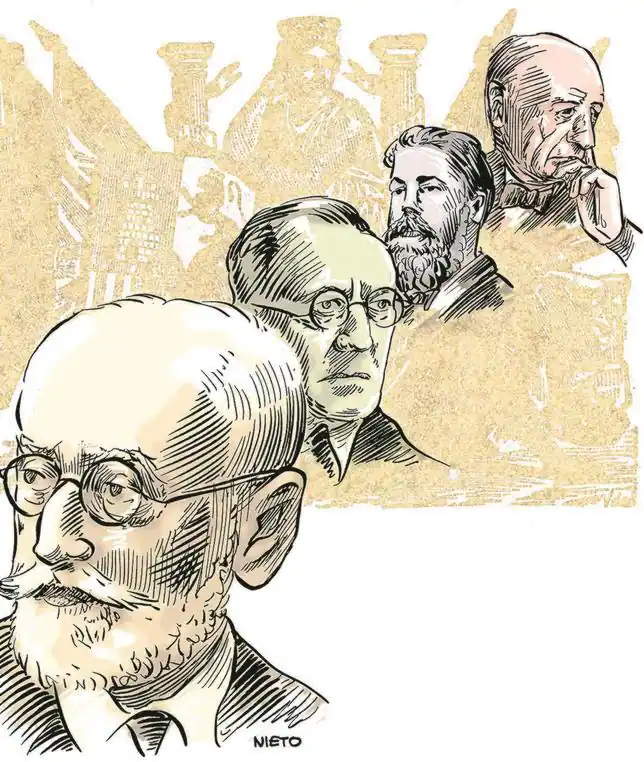“Abrid escuelas y se cerrarán
cárceles”
viernes, 31 de enero de 2014
viernes, 31 de enero de 2014
Hoy en el 195 aniversario de Concepción
Arenal, traemos al Blog. Amor Al Pensamiento el texto referido a su
figura en http://desequilibros.blogspot.com.es/2014/01/abrid-escuelas-y-se-cerraran-carceles.html#.VMyx0C6oPBR
"Hoy, en España, ¿qué remedio
puede emplearse contra los males que nos afligen o nos amenazan?
Ninguna dolencia social puede combatirse con un remedio solo; pero si
se nos pidiera que señaláramos uno nada más, aquel que juzgásemos
de mayor eficacia, responderíamos sin vacilar: LA INSTRUCCIÓN".
Concepción Arenal.
-----
Concepción Arenal
La curiosidad intelectual fue la
principal característica de Concepción Arenal. Siempre sintió una
enorme atracción por las lecturas sobre ciencias y filosofía. Y al
acabar sus estudios "elementales" expresó su deseo de
cursar estudios superiores, algo inaudito en una mujer de la época
(nació en 1820) y que contó con la oposición firme para su madre,
que deseaba que su educación se centrara en aprender a comportarse
correctamente en sociedad, tal y como se esperaba de una señorita de
la época. Sin embargo, se encuentra con 21 años como depositaria de
la herencia de su abuela y su madre, fallecidas en solo un año. Así
que decide tomar las riendas de su propio destino:
"Durante los cursos de
1842-43, 1843-44 y 1844-45 Concepción Arenal asistirá vestida de
hombre a algunas clases de Derecho en la Universidad. Evidentemente
no cursó la carrera, ni hizo exámenes, ni alcanzó ningún título,
pues en este momento histórico las aulas universitarias estaban
reservadas exclusivamente para los varones, pero sin duda enriqueció
y afianzó su interés por las cuestiones penales y jurídicas".
Se casó con Fernando García Carrasco,
un hombre que supo entender sus aspiraciones y que siempre la trató
en plano de igualdad intelectual.
Su colaboraciones en el diario liberal
La Iberia terminaron el día en que el ministro de Gobernación de la
época, promulga la Ley de Imprenta de 15 de mayo de 1857, la más
restrictiva del periodo del reinado de Isabel II, donde se impone la
obligación de firmar los artículos que versen sobre política,
filosofía y religión.
Concepción Arenal siempre defendió la
educación e instrucción de la mujer como fundamental: los hombres
pueden aprender un oficio y la mujer no puede aspirar a otra carrera
que el matrimonio.
Y sus críticas al clero, principal
valedor de esa teoría eran claras: "En general es muy
ignorante, no querer a la mujer instruida, es mejor auxiliar,
mantenerla en la ignorancia.
Estatua dedicada a Concepción Arenal
en Orense
Estatua pública en Orense dedicada
a Concepción Arenal
(escultor: Aniceto Marinas, 1898).
A partir de 1869 comienza a publicar
sus obras más reivindicativas y que la sitúan como germen del
movimiento feminista en España: "La mujer del porvenir",
"La mujer en su casa", "Estado actual de la mujer en
España" o "La educación de la mujer", en la que hace
un alegato, por primera vez en España, en defensa del derecho de la
mujer a recibir educación en términos de igualdad respecto al
hombre.
En todas ellas Concepción Arenal "se
propone no sólo disipar los errores que sobre la mujer han arraigado
en la opinión de la mayor parte de la sociedad, sino también
reivindicar la capacidad intelectual de la mujer y su derecho a
recibir una educación que le permita desempeñar cualquier profesión
en condiciones iguales a la del hombre".
En 1878 publica uno de sus más famosos
trabajos, La instrucción del pueblo.
En él hace un análisis de la
situación de la educación en aquella época y traza las ideas
básicas de lo que, a su juicio, debería ser.
Su lectura es estremecedora, porque
siglo y medio después, su análisis de la situación no ha sido
superado por la realidad actual (mutatis mutandis):
Resulta que el profesor no puede
ser más que profesor, y que para serlo del modo debido necesita
medios materiales que se le niegan; que la retribución que se le
asigna, y a veces no se lo paga, es insuficiente, no sólo para
adquirir los medios indispensables de ilustrarse, sino para su
sustento material; que la consideración que merece está en armonía
con el sueldo que cobra; que la alta misión del maestro se convierte
en un via crucis, por donde caminan sólo los que tienen espíritu de
inmolación y de sacrificio; que, como este espíritu no puede animar
a todos los que tienen aptitud para la enseñanza, muchos se
retraerán de ella; que la consecuencia de todo esto es rebajar el
nivel intelectual del cuerpo docente; y, en fin, que la opinión
pública, no preocupándose de semejante estado de cosas, prueba que
no da al saber importancia, ni considera la instrucción como una
necesidad.
Hoy, en España, ¿qué remedio
puede emplearse contra los males que nos afligen o nos amenazan?
Ninguna dolencia social puede combatirse con un remedio solo; pero si
se nos pidiera que señaláramos uno nada más, aquel que juzgásemos
de mayor eficacia, responderíamos sin vacilar: LA INSTRUCCIÓN.
Si es necesario que el hombre se
eduque; si para educarse es preciso instruirse; si nadie puede
aprender sin que se le enseñe, el deber de cultivar la inteligencia
lleva consigo el derecho a la instrucción.
Hay que hacer posible a todos el de
instruirse, apartando los obstáculos materiales a los que estén
imposibilitados de apartarlos por sí mismos.
Si la enseñanza es un mal, debe
suprimirse absolutamente; si es un bien, darse, cueste lo que cueste,
porque este bien es de un orden tan superior que ningún hombre
honrado que le comprenda puede ponerle precio.
Como cabía esperal, Concepción Arenal
no fue admitida en la Real Academia de la Lengua, pese a que fue
propuesta por otra notable, Emilia Pardo Bazán.
Por desgracia, su obra y legado no son
suficientemente valorados, ni en los sistemas educativos que tanto
defendió, ni en la consideración social de su aportacion, sometida
con frecuencia a los prejuicios sociales que tan lamentablemente
evoca el término feminismo.
Concepción Arenal nació un 31 de ene


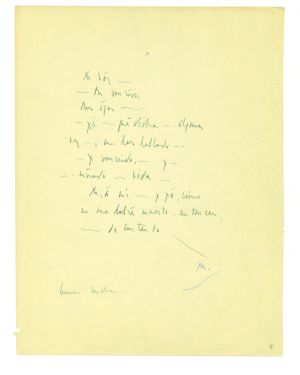
%3B%2Bsacerdote%2Bjesuita1%2Be%2Bhistoriador%2Bespa%C3%B1ol.%2BGalardonado%2Bcon%2Bel%2BPremio%2BNacional%2Bde%2BHistoria%2B2008%2C%2Bes%2Bcatedr%C3%A1tico%2Bde%2BHistoria%2BContempor%C3%A1nea%2Bde%2Bla%2BUniversidad%2Bde%2BDeusto.jpg)